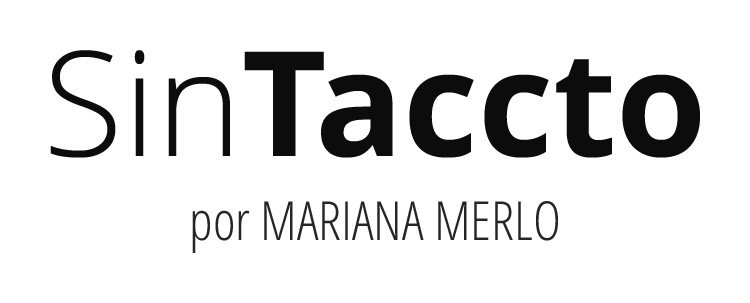¿Quién mató a Kennedy?
“Sólo agregue agua”. Eso decía la cajita. Sólo había que agregar agua. Agua de la canilla, no traída del Glaciar Perito Moreno ni del deshielo de la punta del Everest. O sea, una pavada que incluso yo podía hacer .
Eso fue lo que ingenuamente pensé aquella semana de mayo en la que me diagnosticaron celiaquía y decidí hacerme la superada y comprar esa cajita de mezcla para preparar masa de tarta. Un packaging con una bolsita adentro que contenía un polvo al que, repito por si no quedó claro, SÓLO HABÍA QUE AGREGARLE AGUA.
Todavía no entiendo muy bien por qué la compré cuando A.C. (Antes de la Celiaquía) jamás había hecho masa de tarta casera sino que la compraba en el súper y ahora podía hacer lo mismo con otras marcas aptas; pero bueno, supongo que me quería sentir Súperman ese día.

Pensé el relleno de la tarta. Nada muy complicado: jamón y queso. Tuve al menos la honestidad conmigo misma de barajar la posibilidad de que tal vez no me salga taaaan rica la primera vez y no quise invertir mayor tiempo en su elaboración. Así que me dispuse a preparar esa masa súper fácil que me había comprado en esa, mi primera compra de supermercado D.C. (Después de la Celiaquía) y que hasta un niño de 6 años con un brazo enyesado podía hacer.
Medí los 200 centímetros cúbicos de agua y los fui echando como indicaban las instrucciones. Nada podía fallar. ¿O sí?
¡Sí, claro que podía! Y falló. No me pregunten qué porque es el día de hoy que no lo sé. ¡¡No puedo entender qué es lo que pude haber hecho mal preparando una masa a la que sólo había que agregarle 200 centímetros cúbicos de agua!! De verdad. Alguien que me lo diga. ¡¿Qué mierda hice mal?! Si dice “agregar de a poco el agua” y agregué de a poco el agua, ¡¿EN QUÉ LA CAGUÉ?! Eso y quién mató a Kennedy serán los dos grandes misterios de la era actual.

Ahí estaba yo entonces. Frente a un engrudo que se pegaba a todo lo que se le ponía adelante. Era como un tsunami de pasta inconsistente que arrasaba con mi cocina pero sobre todo conmigo, con mi espíritu y mayormente con mi dignidad.
Me encontré parada frente a la mesada sin saber cómo reaccionar. No sabía si salir corriendo y no mirar nunca más atrás o si quedarme y morir con honra. Mi ignorancia culinaria hacía que mi instinto estuviera absolutamente anulado. ¿Tenía que agregarle más agua? ¿Debía sumar alguna harina para espesar? ¿Un huevo hubiera solucionado algo? ¿Y si hacía la parabólica humana?
No llegué ni siquiera a hacerme esas preguntas en el momento. Esos segundos de parálisis se vieron interrumpidos por lo que primero fue una lágrima tímida pero que después se convirtió en una catarata imparable. Lloré a montones. Primero enojada, furiosa, por ese soberbio hijo de su madre que puso en la caja “sólo agregue agua” destacado con firuletes de colores como diciendo “mirá que es re fácil, eh”.
Después lloré porque ahí se me iba al tacho el plan de cena del día. Acostumbrada a abrir un paquete de fideos Knorr listos a los que REALMENTE SOLO HAY QUE AGREGARLES AGUA, esto era un verdadero incordio.
Y por último lloré por mí. Y ahí me detuve un largo rato, lo reconozco. Lloré porque no quería cocinar, porque nunca me gustó; lloré porque no sé manejar la frustración y el arte culinario me iba a enfrentar a ella en mil oportunidades más -ya lo sabía entonces-. Pero sobre todo lloré porque no quiero ser celíaca. No lo quería en aquella semana de mayo recién diagnosticada ni lo quiero ahora 5 años después.
Pero ya no lloro. Ahora escribo SinTaccto.