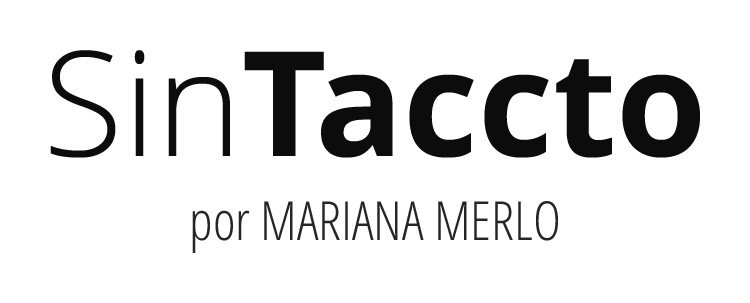No hay p… arrilla que me venga bien
Hace algunos años, a poco de ser diagnosticada celíaca, recibí como regalo empresarial una de esas cajitas que traen adentro una tarjeta y un catálogo de servicios por los que una puede canjear esa tarjeta.
Cuando me dispongo a chusmear las opciones me encuentro con 4 o 5 cenas en diferentes restaurantes, una clase de polo, una de buceo o la opción de pasear en una avioneta y tener la posibilidad de pilotearla -esta última, totalmente descartada debido a mi pánico a volar-. Como algunas de esas locas actividades eran para una sola persona y me daba medio egoísta, focalicé en las cenas que eran para dos.
La mayoría de los restaurantes enumeraban un listado de platos que ofrecían dentro de esta dinámica (no aptos, obvio), por lo que apunté al que decía “a la carta” y que, además, era una parrilla. Todo parecía indicar que era MI lugar. Pero si hay algo que aprendí con la celiaquía es a desconfiar de todo y todos, por lo que llamé por teléfono para sacarme algunas dudas.

En esta instancia debo decir que ya el regalo en cuestión empezaba a fastidiarme lentamente. Como cuando un ser querido te regala una prenda de ropa que no es exactamente tu estilo pero tampoco la odiás y la tenés ahí en el placard sintiéndote en falta cada vez que elegís no usarla -pero tampoco la vas a cambiar por culpa (?)-. Sentía que tenía un buen regalo entre manos pero estaba empezando a incomodarme.
Llamé a ese lugar de renombre y la recepcionista que me atendió desparramó toda su amabilidad pero la conclusión fue la siguiente: yo debía comunicarme con antelación para avisar que pensaba ir así me reservaban un espacio en la parrilla para que mis alimentos no se contaminen y para poder avisarles a los cocineros que utilizaran utensilios exclusivos para los platos de la celíaca del día. O sea: si pensaba ir a la noche, tenía que llamar esa mañana; si pensaba ir al mediodía, debía llamar el día anterior. Literal. Supuse que me recibirían con una alfombra roja, mínimo.
En el momento no pude responder más que con amabilidad. La recepcionista realmente se había preocupado por mi situación, un amor. Pero corté y empecé a masticar cierto odio. Fue como si de a poco un copo de nieve fuera cayendo por una montaña y terminara en un alud. Exagerado, totalmente magnificado, pero ahí estaba mi copo de nieve convirtiéndose lentamente en catástrofe natural.

¿Qué era lo que tanto me estaba molestando? Tenía una cena gratis para dos personas en un lugar en el que (recuerdo de la era A.C.) se come muy bien, la chica se había preocupado por averiguarme todo, me estaba diciendo que se iban a preparar para recibirme (con ciertas limitaciones en mi elección de platos, como siempre) y ahí estaba yo con unas ganas tremendas de volver a llamar y, sin que ella entendiera nada, decirle “sabés qué?! Metete tu bife de chorizo en el orto!” y cortar.
Después comprendí. Era otra situación que me hacía sentir enferma. O diferente, limitada. Era, una vez más, tener la sensación de no poder ir tranquila a cenar a un lugar cualquiera sin previo operativo. Era una ridiculez absoluta. En serio. ¿Qué seguía, que me pidieran que avise 2 horas antes de ir qué iba a querer comer de entrada? ¿O que les anuncie anticipadamente si iba a querer ponerle sal a mis papas o crema en lugar de dulce de leche al flan (al pedo, siempre con ambos, obvio)? Tal vez necesitaran saber si me iban a dar ganas de ir al baño mientras estuviera en el restaurante así calculaban el papel higiénico, ¿no?
Me enojé. Después sentí culpa por mi enojo. La Mariana comprensiva decía: “vamos, le ponen voluntad”. La combativa vociferaba: “que chotos, son una parrilla carísima y no tienen en incorporados en su rutina a los celíacos?!”. La montaña rusa de emociones siguió y me desorientó hasta que entendí qué me generaba tal malestar: una vez más iba a tener que conformarme. Fue otra confirmación de que esa era mi nueva vida como celíaca.