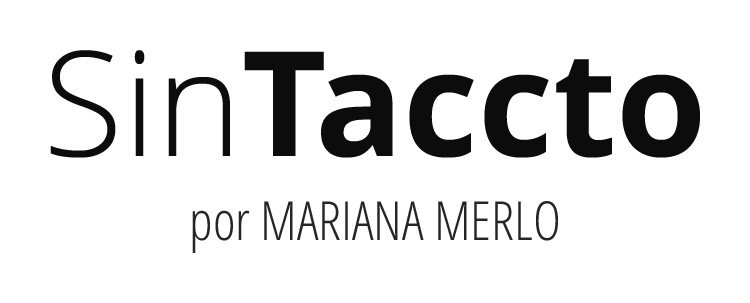Mi aniversario celíaco
Hoy hace exactamente 5 años que me diagnosticaron celiaquía. No recuerdo mucho de ese día más que mi intento (inútil) de contener las lágrimas en el consultorio de mi gastroenteróloga mientras me agarraba la mano y, al mejor estilo Moria, me decía algo así como “si querés llorar, llorá”.
Todo había comenzado unas semanas antes, medio de casualidad. Desde la época de la facultad lidiaba con una anemia crónica a la que cada médico clínico al que consulté le encontró una explicación diferente. Estuvo el que me derivó a una nutricionista para acomodar mi dieta y sumar hierro; escuché hasta el hartazgo ”tenés que comer más carne, lentejas con jugo de naranja para que asimile bien y evitar las infusiones después de las comidas”. También la que se resignó frente a mi género y la menstruación y sólo me dio hierro. Y no faltó el que culpó a mi pobre abuelo italiano: anemia del Mediterráneo, sentenció; y también me llenó de suplementos.
Durante muchos años, cada 3 o 4 meses ahí estaba yo sacándome sangre para ver si habían subido los valores que inevitablemente volvían a bajar apenas dejaba el hierro. Hasta que de forma azarosa caí con un joven médico clínico que hizo la pregunta del millón: ¿algún pariente celíaco en la familia? Mi prima hermana y mi sobrino segundo fueron las ramas del árbol genealógico que encendieron las alarmas.
Análisis de sangre: positivo.
Endoscopía: positiva.
“Sos recontra celíaca”, me dijo la gastroenteróloga a la que me derivó el clínico. Aún cuando ya iba mentalizada, no lo pude evitar, los ojos se me llenaron de lágrimas a las que combatí todo lo que pude. “Me siento una boluda si me pongo a llorar por no poder comer un chocolate Milka”, recuerdo que le dije. “Hay cosas más graves que la celiaquía”, repetía en voz alta para autoconvencerme de que la tristeza era desmedida. Ella me agarró la mano y me dijo: “sí, hay cosas más graves que la celiaquía, pero te acabo de dar la noticia de que vas a tener que cambiar tu dieta para siempre y está bien que te angusties, aunque sea por un chocolate Milka”.
Después de ese 5 de mayo de 2015 lloré varias veces más, obvio. Sigo extrañando un montón de cosas que no puedo comer, descubrí y también me acostumbré a otras, como me dijo que ocurriría. Pero sobre todo entendí su comprensión durante aquella consulta. No hay día en el que no piense en qué puedo o no comer. Cada compra de alimentos, cada almuerzo en la jornada laboral o cena con amigas, todo evento social y familiar, debe ser pensado, proyectado y organizado de forma que yo pueda disfrutar de una rica comida como el resto. Ella dijo “para siempre” y tenía razón.
Está de más decir que sigue siendo mi gastroenteróloga y que me recuerda por ser la paciente a la que diagnosticó en el mismísimo Día del Celíaco.