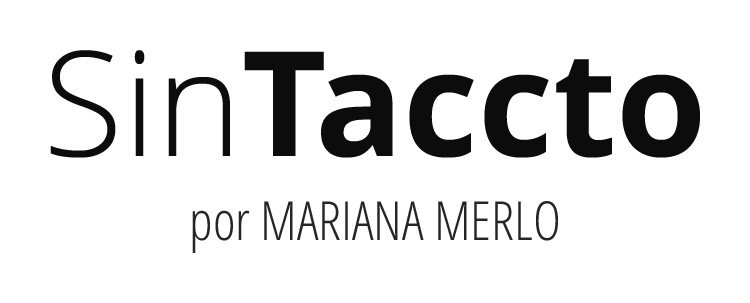La harina en el aire de Chivilcoy y un alentador avance para la celiaquía en una nota anti clickbait
Hace algunas semanas varios titulares alarmaron a la población de Chivilcoy y a la comunidad celíaca entera. Daban cuenta de la presencia de harina en el aire y los peligros que esto podía representar para la población. Ciertos artículos sugerían que eso podía explicar los diagnósticos de celiaquía en la ciudad bonaerense, otros ni siquiera aclaraban demasiado pero habían logrado el click deseado. Entre tanta confusión también leí chistes en redes sociales que decían que los celíacos íbamos a tener que empezar a salir a la calle como Juan Salvo en El Eternauta.
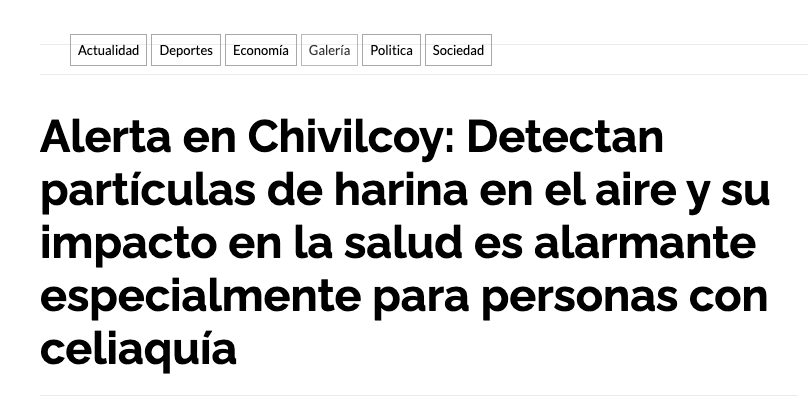
Uno de los títulos que preocupó a la comunidad celíaca
Un poco con humor, otro poco con preocupación, la noticia así contada llegó a oídos de mucha gente que, al fin y al cabo, nunca supo exactamente cuál era el hallazgo y qué consecuencias podía tener (o no) en la salud. E imaginarlos hoy en día diciendo en una sobremesa “¿viste que parece que en Chivilcoy hay más celíacos porque hay harina en el aire?” me perturba levemente.
Por eso me propuse dar con el responsable detrás de esa investigación que, además, también había sido noticia por “un avance lujansense contra la celiaquía”, según titularon los diarios. Se trata de Mauricio De Marzi, profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Es Doctor de la UBA, Bioquímico que hizo toda su carrera en Inmunología, investigador del CONICET y vive en Chivilcoy. Y, con mucha predisposición y paciencia, me contó sobre los dos temas relacionados a celiaquía en los que trabaja, sus resultados hasta ahora y en qué podrían sumar a futuro.
-Leí dos noticias que me gustaría que me expliques: una que hablaba de un proyecto en el que vos estás trabajando vinculado a una mejora en el diagnóstico. Y otra que decía que en el aire de Chivilcoy hay harina y esto podría hacer que haya más celíacos ahí. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
-Vamos con lo primero. En el laboratorio tenemos diferentes líneas de trabajo, una tiene que ver con la enfermedad celíaca (EC). En ese sentido hay diferentes becarios trabajando con diferentes proyectos y casi todos, o gran parte de los proyectos, tienen que ver con mejoras en el diagnóstico, en el seguimiento y en el pronóstico de la enfermedad. Lo que hacemos es buscar los marcadores moleculares y ver la correlación que tienen con la patología. En la EC hay dos grandes cosas para poner en contexto: una es que hay reportes en casi todos los lugares del mundo de que la incidencia de la enfermedad está entre el 1% y 2%; pero hay un consenso también general en la comunidad científica médica de que hay un subdiagnóstico importante.
-¿O sea que tendría que haber más celíacos diagnosticados que todavía no lo están?
-Exactamente. ¿Por qué? Son muchos los factores por los cuales pensamos eso, pero entre esos factores uno es la amplia variedad de síntomas que presenta. Históricamente se pensaba en dolor de panza, diarrea, cólico general; tres o cuatro síntomas que eran los más asociados a la EC. Hoy hay gente que por ahí no le duele la panza y tiene anemia. Hay gente que tiene diabetes, después sigue con un hipertiroidismo y termina siendo celíaca. Tenemos el caso de un becario nuestro. Nosotros a veces nos sacamos sangre entre nosotros para usar de control en algunos estudios. Y nos empezaron a dar altísimos todos sus marcadores, lo mandamos al médico obviamente y cuando va le hacen la biopsia y tenía el intestino borrado. Y nunca tuvo un síntoma de nada y le diagnosticaron celiaquía. Fijate lo importante que es tratar de ver si hay otros marcadores, algo que te llame la atención con suficiente tiempo; porque las personas que no tienen síntomas, uno puede pensar que tienen suerte porque no tienen síntomas pero en realidad es peor porque no se les hace el diagnóstico en el momento adecuado y ese proceso inflamatorio intestinal puede traer otras consecuencias.
-Con respecto al becario, ¿qué fue lo que a ustedes les llamó la atención de sus valores en relación a los del resto?
-En el contexto de los proyectos una de las cosas que hacemos es determinar anticuerpos: anti-transglutaminasa, anti-gliadina y anti-gliadina deaminada. Hacemos determinaciones de los anticuerpos que comúnmente se usan para el diagnóstico, o por lo menos para el apoyo diagnóstico. En ese contexto, y como todo reactivo importado son caros, nosotros empezamos a desarrollar los kit de Elisa propios, primero con un objetivo que era utilizarlo solo en laboratorio. En ese momento, como nosotros nos usamos como controles a nosotros mismos pensando que no somos celíacos, este becario tuvo niveles de anticuerpos muy altos para IgA anti-transglutaminasa, que es uno de los marcadores serológicos junto con el anti-gliadina deaminada que mejor correlacionan con la aparición de la patología. Nos daba niveles muy altos. Y en este sentido, ese kit que desarrollamos en principio para hacer investigación lo empezamos a poner a punto, hicimos una validación del mismo y esto fue avanzando hasta tal punto que hoy estamos avanzando con los convenios y licencias con una empresa en donde interviene el CONICET, la UBA, la Universidad Nacional de Luján, para transferir esa licencia por un periodo de tiempo y que el kit se empiece a producir, que salga al mercado y empiece a competir con los kits importados pero con precios mucho más baratos. Es una especie de sustitución de importación esto.
-¿En Argentina se usan siempre kits importados para este tipo de diagnóstico?
-Exactamente. Siempre que te hacen determinación de anticuerpos los kits son importados.

Mauricio De Marzi, investigador del CONICET (fotos: gentileza Univ. Nacional de Luján)
-¿Consideran que al tener materiales nacionales eso abarataría los costos y generaría más diagnósticos?
-Obviamente el costo del ensayo va a ser mucho más barato y esto, por otro lado, seguramente va a beneficiar realizar campañas de screening. Nosotros lo pensamos de esa forma. Entiendo que el Estado podría realizar esos screening; me refiero a una búsqueda no solamente dirigida a la persona que va al consultorio. Hacer estudios poblacionales, ver cuántas personas dan positivo. A ver, no hay una correlación 100%. ¿Podría ser positivo y no ser celíaco? Sí, nosotros tenemos casos que por lo menos todavía no son celíacos. A lo mejor lo van a ser dentro de un tiempo. Hoy la biopsia, que es el gold standard, da negativo. Hay un montón de casos medio borderline que no se terminan de diagnosticar. Y lo importante es poder hacer el seguimiento. También se entra en un tema con las obras sociales de ver si te cubren un ensayo por año o más. Habría que ver cómo termina impactando todo esto. Hay que ver si esto puede beneficiar, debiera beneficiar, a los pacientes celíacos actuales y a los futuros en poder hacer un seguimiento más asiduo. Y también poder hacer campañas. Para cada patología es importante la información y campañas que estén bien diseñadas para tener una idea más cercana a la realidad de cuál es la incidencia de la patología.
-Ahora contame lo del aire con harina de Chivilcoy.
-Bueno, en una de las últimas publicaciones que tuvimos el año pasado relacionada con la enfermedad, hicimos un testeo. Hubo grupos de personas voluntarias que se analizaron al azar y otras que vinieron por motu propio. En ese trabajo, en el que tuvimos unos 600 voluntarios de la ciudad, hicimos un montón de análisis que tienen que ver con relación de síntomas, de signos, de otras enfermedades relacionadas, los niveles de anticuerpos, si eran celíacos o no, y ahí obtuvimos un montón de conclusiones. Algunas de las destacadas, y las que hicieron más ruido, tienen que ver con lo siguiente. Los celíacos diagnosticados nos estaban dando igual o parecido a lo que está reportado en bibliografía, eso no cambiaba. Pero sí observamos que algunos de los marcadores serológicos, por ejemplo, los anticuerpos, estaban elevados en varias personas que no estaban diagnosticadas como celíacas; algunas con síntomas, otras sin síntomas, pero eran personas que tenían marcadores positivos pero no estaban diagnosticadas como celíacas. Entonces ese grupo nos llamaba la atención. Como nosotros estamos inmersos en un instituto que estudia mucho el medioambiente, charlando con otros investigadores pensamos en ver si había algún otro factor que incide. Porque obviamente la enfermedad celíaca tiene una impronta genética clara, tiene un antígeno ambiental claro que es el gluten por consumo, obviamente. Y después, como cualquier otra patología, hay un montón de otros factores que influyen en que la enfermedad se desarrolle antes, después o nunca, que tiene que ver con la calidad de vida de la gente: cómo vivís, si estás estresado o no estás estresado, cuán sana o no es tu alimentación. Hay mucha información, no es información de la que uno pueda sacar conclusiones totalmente categóricas. La ciencia va evolucionando y las hipótesis y los paradigmas van cambiando.

Algunos títulos por suerte fueron un poco menos apocalípticos
-Pero son hilos de los cuales podés tirar para seguir investigando.
-Exactamente. Nosotros empezamos a analizar diferentes cosas. Se sabe que el agua de toda la zona tiene arsénico, nitrato; entonces nos preguntamos si había alguna relación con el tipo de agua que toma la gente, si es agua de pozo, de red. No encontramos correlación. Y en un momento nos preguntamos si en el aire podría haber algo. ¿Pero por qué pensamos lo del aire? No porque se nos ocurrió mirando los pajaritos sino porque hay un par de reportes de personas con problemas bronquiales cuyos problemas bronquiales mejoraron o desaparecieron con dieta libre de gluten. Entonces teníamos ese dato por un lado. Otro dato más es que el sistema inmune asociado a las mucosas está relacionado entre sí; la mucosa gastrointestinal con la mucosa respiratoria con la urogenital, todas las mucosas tienen características comunes y muchas veces la respuesta que ocurre en una mucosa puede tener su correlato en otra mucosa. Nos preguntamos entonces: ¿qué pasa si alguien respira gluten? ¿Habrá gluten en el aire? ¿Habrá harina en el aire? Es más fácil buscar harina que gluten en el aire. Entonces en ese momento, como parte de ese trabajo que publicamos, nosotros tiramos una hipótesis, hubo un ida y vuelta con evaluadores y con algunos ensayos bastante sencillos logramos ver que había partículas de harina. Eso lo vimos y está demostrado y publicado. Lo que está ocurriendo ahora es que pusimos equipos que están censando el aire en diferentes puntos de la ciudad para poder comprender si es mucho o poquito lo que hay, si es significativo o no, qué correlación tiene con el movimiento del viento, con la lluvia, la temperatura, etcétera. Estamos tratando de comprender qué es lo que está pasando en el aire para después ver si eso puede incidir o no en el desarrollo de patologías. Yo todavía lo tengo que demostrar, no está demostrado.
-¿Tienen idea si detectaron más partículas de harina en el aire de Chivilcoy que en otro lugar?
-No hay estudios. Recién encontramos uno que estamos comparando pero no es exactamente lo mismo. De hecho nosotros tuvimos que crear una técnica para detectar esa harina. Una de las publicaciones que hicimos hace poco fue el protocolo para poder detectar harina en el aire. Es una cosa bastante nueva. Llevamos más de un año de recolección de muestras de aire, hay que analizar muchas muestras para tener una idea del comportamiento de lo que está pasando en el ambiente y, después, de buscar esa correlación. Por otro lado habría que ver si una persona que es híper sensible al gluten y está en una dieta libre de gluten pero está rodeado por harina ambiental, si eso no le genera algún problema. Es un factor ambiental más que hay que analizar porque, como toda patología, tiene componentes genéticos, ambientales respecto a la calidad de vida. Hay un montón de cosas, factores que juegan en que una enfermedad se termine desarrollando o no en una persona.
Rara vez agrego algo luego de publicar una entrevista en formato pregunta-respuesta pero en este caso me interesa reforzar algo.
Primero: gracias al equipo liderado por De Marzi en la Universidad Nacional del Luján, podemos pensar en tener un kit nacional y, en consecuencia, más económico para el diagnóstico de la enfermedad celíaca con todo lo beneficioso que eso puede resultar.
Segundo: Francia (perdón).
Tercero: por si hace falta aclararlo nuevamente, no, aún no hay ninguna evidencia científica de que haya o pueda haber más celíacos en Chivilcoy porque hay harina en el aire. ¿Se está investigando? Sí, porque muchos de los grandes avances científicos surgieron de alguien que tiró de una cuerda por una idea o duda, pero aún no hay resultados que deban alarmarnos.
Cuarto: ¡aguante la ciencia!